por E. J. Valdés
Es innegable que la ultra-violenta aventura de Alexander DeLarge es más conocida por la versión fílmica que Stanley Kubrick hizo de A Clockwork Orange (La Naranja Mecánica) en 1971 que por la novela tal como la escribió Anthony Burgess. Y eso me parece una lástima porque la narración de Burgess es muy superior a la adaptación que Kubrick comprimió en dos horas, por legendaria que se la considere. Muchos de los cinéfilos que aclaman la cinta de Kubrick no saben que ésta está incompleta; que no les contaron el final del cuento. Pero no tienen de qué avergonzarse: el propio director tampoco estuvo al tanto de ello hasta que ya tenía el guión casi terminado, y puesto que Burgess no le merecía el respeto suficiente como para enmendar el error, dio a conocer al mundo una versión trunca de una historia que, para su prolífico autor, era apenas un trabajo menor. Pero esto no fue del todo culpa de Kubrick, pues durante más de veinte años casi nadie en los Estados Unidos supo que W. W. Norton & Company omitió el capítulo final de la novela cuando la publicó en 1962 por considerar que éste estropeaba el resto de la obra (y que la opinión de Burgess no importaba). Todas las editoriales que reprodujeron la historia tras el éxito de la película reprodujeron el error, y no fue hasta 1986 que W. W. Norton se dignó a reconocerlo y lanzar una edición norteamericana con los veintiún capítulos originales. El propio Burgess consideró que la ocasión ameritaba que él dijera algo al respecto y escribió un genial y muy explicativo prólogo que me tomo el atrevimiento de reproducir, traducido, en este espacio.
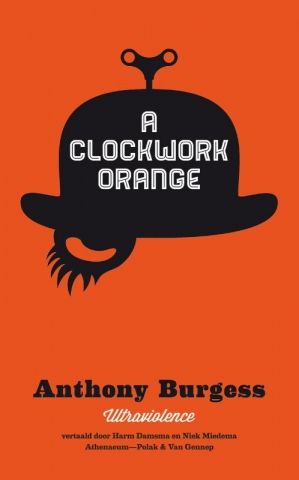
A Clockwork Orange Resucked
Publiqué por primera vez la novela A Clockwork Orange en 1962, lo cual debería estar lo suficiente atrás en el pasado para que ya se hubiese borrado de la memoria literaria del mundo. Se rehúsa a ser borrada, sin embargo, y de esto es sobre todo culpable la versión fílmica que Stanley Kubrick hizo del libro. Yo mismo debería desconocerla, gustoso, por varios motivos, pero eso no me está permitido. Recibo correspondencia de estudiantes que intentan escribir tesis sobre ella, o solicitudes de dramaturgos japoneses que quieren convertirla en una especie de puesta en escena Noh. Tal parece que sobrevivirá, mientras que otros trabajos míos que valoro más morderán el polvo. Ésta no es una experiencia inusual para un artista. Rachmaninoff solía refunfuñar porque solamente le conocían por un Preludio en Do menor sostenido que escribió cuando joven, mientras que los trabajos de su madurez jamás eran programados en los conciertos. Yo debo vivir con A Clockwork Orange a cuestas, y eso significa que tengo cierta responsabilidad de autor para con ella. Y le tengo una especial responsabilidad en los Estados Unidos, y ahora debo explicar de cuál se trata.
Déjenme ponerlo llano: A Clockwork Orange jamás se ha publicado completa en los Estados Unidos. El libro que escribí está dividido en tres secciones de siete capítulos cada una. Saquen sus calculadoras de bolsillo y descubrirán que esto da un total de veintiún capítulos. 21 es el símbolo de la madurez humana, o solía serlo, pues a los 21 años obtenías el voto y asumías la responsabilidad adulta. Cualquiera que sea su simbología, el número 21 es con el que comencé. Los novelistas de mi estampa están interesados en lo que yo llamo aritmología, lo cual quiere decir que el número debe significar algo en términos humanos. El número de capítulos jamás es arbitrario. Así como un compositor musical comienza con una imagen vaga de masa y duración, un novelista comienza con una imagen de extensión, y esta imagen se expresa en el número de secciones y de capítulos en los que la masa se dispondrá. Esos veintiún capítulos eran importantes para mí.
Pero no lo fueron para mi editor en Nueva York. El libro que él trajo tenía sólo veinte capítulos. Insistió en omitir el vigesimoprimero. Pude, por supuesto, objetar ante esto y llevar mi libro a otra parte, pero él consideraba que era lo suficiente generoso por aceptar el libro en sí, y que todas las otras editoriales de Nueva York o Boston rechazarían el manuscrito de inmediato. Necesitaba dinero en 1961, incluso la limosna que me ofrecían como anticipo, y si la condición para que aceptaran el libro era dejarlo trunco, bueno, que así fuera. Así que hay una profunda diferencia entre A Clockwork Orange como Gran Bretaña la conoce y el volumen un poco más esbelto que lleva el mismo título en los Estados Unidos de América.
Prosigamos. Al resto del mundo le vendió el libro Gran Bretaña, de modo que la mayoría de las versiones —de cierto, las traducciones francesa, italiana, española, catalana, rusa, hebrea y alemana— tienen los veintiún capítulos originales. Ahora, cuando Stanley Kubrick hizo su película —a pesar de que la hizo en Inglaterra— él siguió la versión americana, de allí que a los públicos fuera de los Estados Unidos les pareciera que la historia concluyó de manera prematura. Esos públicos no pidieron la devolución de su dinero precisamente, pero sí se preguntaron por qué Kubrick dejó fuera el final. La gente me escribió al respecto —buena parte de mi vida se ha ido en fotocopiar declaraciones de intención y la frustración de la intención— mientras que tanto Kubrick como mi editor de Nueva York disfrutan, tranquilos, las recompensas de su delito. La vida, por supuesto, es terrible.
¿Qué sucede en el vigesimoprimer capítulo? Ahora tienen la oportunidad de descubrirlo. En breve, mi rufián protagonista crece. Se aburre de la violencia y reconoce que la energía humana se invierte mejor en crear que en destruir. La violencia sinsentido es una prerrogativa de la juventud, que tiene mucha energía pero poco talento para lo constructivo. Su dinamismo tiene que encontrar una salida destrozando casetas telefónicas, descarrilando trenes, robando autos para destruirlos y, por supuesto, en la mucho más satisfactoria destrucción de otros seres humanos. Llega un punto, sin embargo, en el que la violencia parece juvenil y aburrida. Es la réplica de los estúpidos e ignorantes. A mi joven matón le llega la necesidad de hacer algo con su vida —casarse, tener hijos, mantener la naranja del mundo girando en las tenazas de Bog, o las manos de Dios, y quizá incluso crear algo; música, digamos—. Después de todo, Mozart y Mendelssohn ya componían música inmortal en su adolescencia o nadsat, mientras que todo lo que mi héroe hacía era razrezzear y propinar el viejo mete-saca. Es con una suerte de vergüenza que este joven mira su pasado devastador. Quiere otro tipo de futuro.

No hay ni pista de este cambio de intención en el vigésimo capítulo. El chico es acondicionado, luego desacondicionado, y vislumbra con júbilo la continuación de su voluntad libre y violenta. “I was cured all right”, dice, y así termina el libro estadounidense. También la película. El vigesimoprimer capítulo da a la novela la cualidad de la ficción genuina, un arte fundado en la noción de que los seres humanos cambian. No tiene, de hecho, gran sentido escribir una novela a menos que puedas demostrar la posibilidad de la transformación moral o el crecimiento de la sabiduría de tu personaje o personajes principales. Incluso los best-sellers de pacotilla muestran que la gente cambia. Cuando un trabajo de ficción no muestra ese cambio, cuando apenas indica que el carácter humano está fijo, pétreo, inamovible, estás fuera del terreno de la novela y dentro del de la fabula o la alegoría. La Orange estadounidense o kubrickiana es una fábula; la británica o internacional es una novela.
Pero mi editor neoyorquino creía que mi vigesimoprimer capítulo era inverosímil. Que era muy, muy británico, ¿saben? Era blando y mostraba una indisposición pelagiana a aceptar que un ser humano pudiera ser un modelo de irremediable maldad. Los estadounidenses, me dijo, eran mucho más duros que los británicos y podían afrontar la realidad. Pronto la encararían en Vietnam. Mi libro era kennedyano y aceptaba la noción del progreso moral. Lo que deseaban era un libro nixoniano sin pizca de optimismo. Que el mal se pavonara en las páginas y se burlara hasta el último renglón de la gente que puede mejorarse a sí misma y de toda creencia adoptada, llámese judía, cristiana, musulmana o la sagrada montaña rusa. Un libro así sería sensacional, y lo es. Pero no creo que eso sea un retrato justo de la vida humana.
No lo creo porque, por definición, un ser humano está dotado de libre albedrío. Puede elegir entre el bien y el mal. Si solamente pudiera hacer el bien o solamente pudiera hacer el mal sería como una naranja mecánica —lo cual quiere decir que tiene el aspecto de un adorable organismo lleno de jugo y color pero sólo es un juguete mecánico al que dan cuerda Dios, el Diablo o (puesto que cada vez reemplaza más a ambos) el Estado Todopoderoso—. Es inhumano ser totalmente bueno así como lo es ser totalmente malvado. Lo importante es la elección moral. La maldad tiene que existir junto con el bien para que la elección moral opere. Es la oposición de las entidades morales la que sustenta la vida. De esto es que tratan las noticias en la televisión. Por desgracia, hay tanto pecado original en nosotros que encontramos el mal en sumo atractivo. Devastar es más sencillo y espectacular que crear. Nos gusta que las visiones de destrucción cósmica nos hagan caer los pantalones. Sentarse en un cuarto sombrío a componer la Missa Solennis o La Anatomía de la Melancolía no llega a las primeras planas o los titulares. Por desgracia, mi pequeño libro resultó atractivo a las masas porque era tan maloliente como una canasta de huevos podridos con el miasma del pecado original.
Me parece pedante negar que mi intención al escribirlo era estimular las propensiones más repugnantes de mis lectores. Mi propia herencia saludable de pecado original sale a flote en el libro, y disfruté violar y apuñalar a través de un tercero. Es la cobardía innata del novelista la que lo lleva a atribuir a personalidades imaginarias los pecados que él es demasiado cauto como para cometer. Pero el libro también tiene una lección moral, y se trata de esa vieja y gastada tradición de la importancia fundamental de la elección moral. Es porque esta lección resalta como un pulgar inflamado que tiendo a menospreciar a A Clockwork Orange como si fuera un trabajo demasiado didáctico como para ser artístico. No es labor del novelista pregonar; su labor es demostrar. He mostrado suficiente, aunque la cortina de una jerga inventada se interpone —otro aspecto de mi cobardía—. Se suponía que el nadsat, una versión rusificada del inglés, debía suavizar la cruda respuesta que esperamos de la pornografía. Convierte al libro en una aventura lingüística. La gente prefirió la película porque estaba asustada, con razón, del lenguaje.

No creo que haga falta recordar a los lectores lo que el título significa. Las naranjas mecánicas no existen salvo en el habla de los viejos londinenses. Siempre fue una imagen estrafalaria para una cosa estrafalaria. “Él es tan raro como una naranja mecánica” significaba que él era raro al límite de la rareza. No era una expresión que denotara homosexualidad como tal, aunque “raro” —“queer”— era el término empleado para referir a un miembro de la fraternidad invertida antes de la legislación restrictiva. Los europeos que tradujeron el título como Arancia a Orologeria o Orange Mécanique no entendían su resonancia cockney y asumieron que se trataba de una granada de mano, una barata suerte de piña explosiva. Yo quiero que signifique la aplicación de una moral mecanizada a un organismo viviente rebosante de jugo y dulzura.
Los lectores del vigesimoprimer capítulo deberán decidir si éste mejora el libro que supuestamente conocen o si se trata de un miembro desechable. Mi intención era que el libro terminara de esta manera, pero mi juicio estético pudo estar errado. Los escritores rara vez son sus mejores críticos o buenos críticos como tal. “Quod scripsi, scripsi”, dijo Poncio Pilato cuando hizo a Jesús el Rey de los Judíos. “Lo que he escrito he escrito”. Podemos destruir lo que escribimos pero no podemos desescribirlo. Dejo aquí lo que escribí, con lo que el Dr. Johnson llamó fría indiferencia, al juicio de ese 0.00000001 de la población estadounidense a la que le importan estas cosas. Coman este segmento dulzón o escúpanlo. Son libres.
Anthony Burgess. Noviembre de 1986.
[Pero el asunto no quedó zanjado allí: una página después la editorial tuvo la desfachatez de contradecir al autor y sacudirse la culpa de no publicar la novela completa en 1962.]
Nota del editor
Esta nueva versión estadounidense de A Clockwork Orange, como el autor la refiere en su introducción, es más larga por un capítulo: el final. Este capítulo fue incluido en la versión británica original pero omitido en la edición estadounidense y, por ende, en la versión fílmica de Stanley Kubrick. El autor y su editorial estadounidense —a la que deleita dar a este libro nueva y más larga vida— difieren en cuanto al recuerdo de si la omisión del último capítulo —que cambió de manera dramática el impacto del libro— fue una condición para publicarlo o una mera sugerencia hecha por motivos conceptuales. Cualquiera que sea la verdad, A Clockwork Orange es un clásico moderno que, por supuesto, debe estar disponible para los lectores de Anthony Burgess justo como él lo deseaba. Está hecho.
Eric Swenson. Diciembre de 1986
