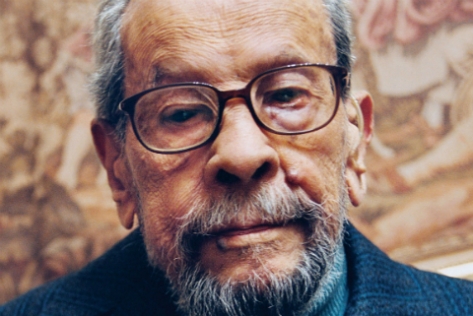Por E. J. Valdés
Graciela Montes es una autora argentina que ha dedicado buena parte de su carrera a la literatura infantil. Ha realizado algunas de las traducciones más famosas, entre las que destacan Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain y Alicia, de Lewis Carroll. También se ha desempeñado en la docencia y ha analizado con profundidad y detenimiento la literatura dirigida al público infantil. Quizá su trabajo más famoso es El corral de la infancia, que reúne ensayos y ponencias en los que critica la transformación de la narrativa para niños desde que los Grimm y Perrault la hicieron un género viable hasta el siglo XX.
Entre los párrafos del texto “La infancia y los responsables”, la autora nos comparte un relato tan fantástico que se antoja como una de esas anécdotas que Borges publicó en El informe de Brodie, así que no quise dejar pasar la ocasión de extraerlo para compartirlo:
Hace quinientos años hubo un pueblo que vivió en el extremo sur de mi país, en la Tierra del Fuego. Se llamaban a sí mismos yámanas, que significa “hombres”; los antropólogos los llaman “canoeros” porque pasaban gran parte de su vida en sus canoas, yendo y viniendo por los canales del estrecho de Magallanes, y sólo de tanto en tanto acampaban en la orilla y entraban en sociedad con otras familias. Una vida sencilla y esforzada. La mujer era la que remaba y asaba la comida en el fuego que siempre ardía dentro de la canoa; a veces también pescaba. El hombre cazaba lobos marinos y cormoranes, carneaba, fabricaba herramientas y armas; a veces también remaba. Cuando nacía un niño siempre había otra mujer —la madrina— para ayudar en el parto. La madrina se llenaba la boca de agua, esperaba que el agua se entibiase y luego la rociaba sobre el niño. Frotaba despacio el cuerpo nuevo con el agua tibia, lo secaba con musgo y lo envolvía en una piel de zorro suave y muy abrigada. Algunos días después madre y madrina alternarían las duchas de boca con algunos rápidos chapuzones en el mar. El resto del tiempo, pegado al cuerpo de la madre, en brazos o colgado de la espalda, entre pieles, nunca solo, abrigado y bien alimentado, el niño crecía. A los tres o cuatro años ya ocupaba su lugar en el centro de la canoa, jugando con los hermanos, aprendiendo a cazar, a pescar, a remar, a fabricar arpones, y trabajando también, porque era tarea de los chicos achicar el bote con un tarrito. Los adultos yámanas tenían destrezas que enseñarles a sus niños, y también una idea de la vida y de los buenos tratos con los demás hombres. La solidaridad, por ejemplo, era un valor muy alto, y la codicia era muy criticada.
En el siglo XVIII empezaron a aparecer los loberos. Expediciones en busca de pieles que se cotizaban muy bien en Europa. A veces se entretenían en hacer puntería contra los yámanas. Los lobos marinos empezaron a desaparecer de los canales. Y los yámanas también (en 1870 eran no menos de 3000, en 1886 apenas 400). El padre yámana ya no era capaz de conseguir comida para su familia. La canoa ya no era un lugar seguro. Y cuando llegaba el momento del parto tal vez ya no hubiera ninguna madrina cerca. Fue necesario desembarcar y buscar trabajo, como peones, como hacheros. En tierra estaban las misiones evangelistas. A los misioneros les parecían escandalosas las costumbres de los yámanas, que sumergían a los niños en el agua de mar, que comieran tanta carne y tan poca verdura, que se vistieran poco y con pieles. Los obligaron a cambiar la dieta, les dieron ropas de lana. Con los niños era fácil porque cada vez había más huérfanos en la isla. A los yámanas no les sentó el cambio de régimen, se enfermaron de lo que nunca antes se habían enfermado, y las ropas de lana mojadas les daban frío. Languidecieron. Entristecieron. Perdieron el sentido de la vida. Y se extinguieron (y no hubo grupo ecologista alguno que abogara por ellos cuando, en 1940, ya eran sólo 20, y poco después, cero, ninguno).
Una historia que sucede hace varios siglos y que tal vez no venga mal para entender el presente.